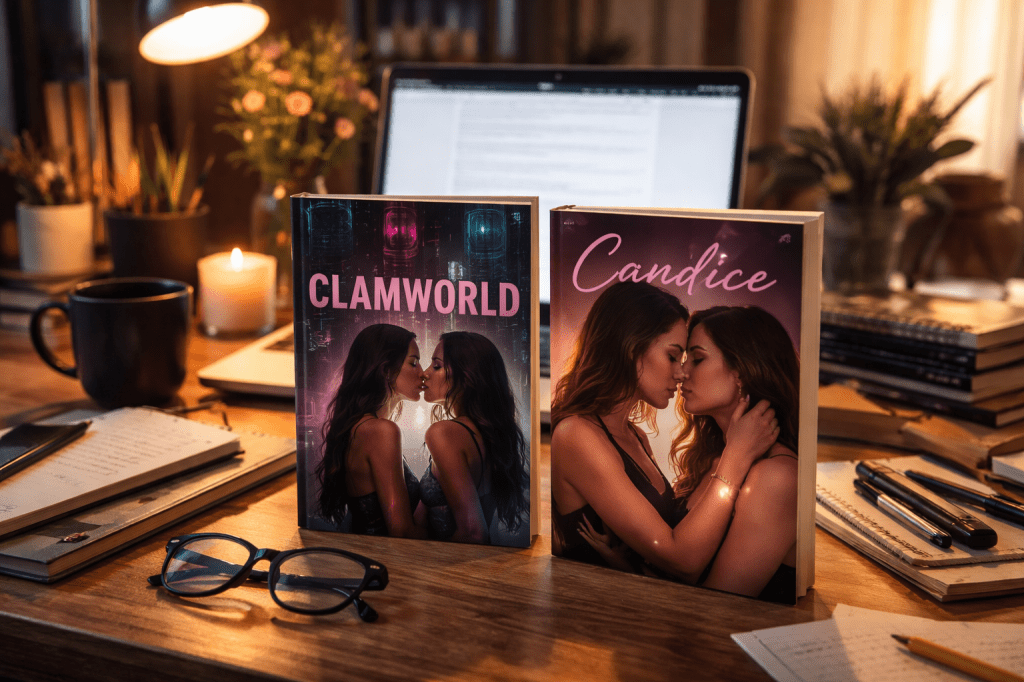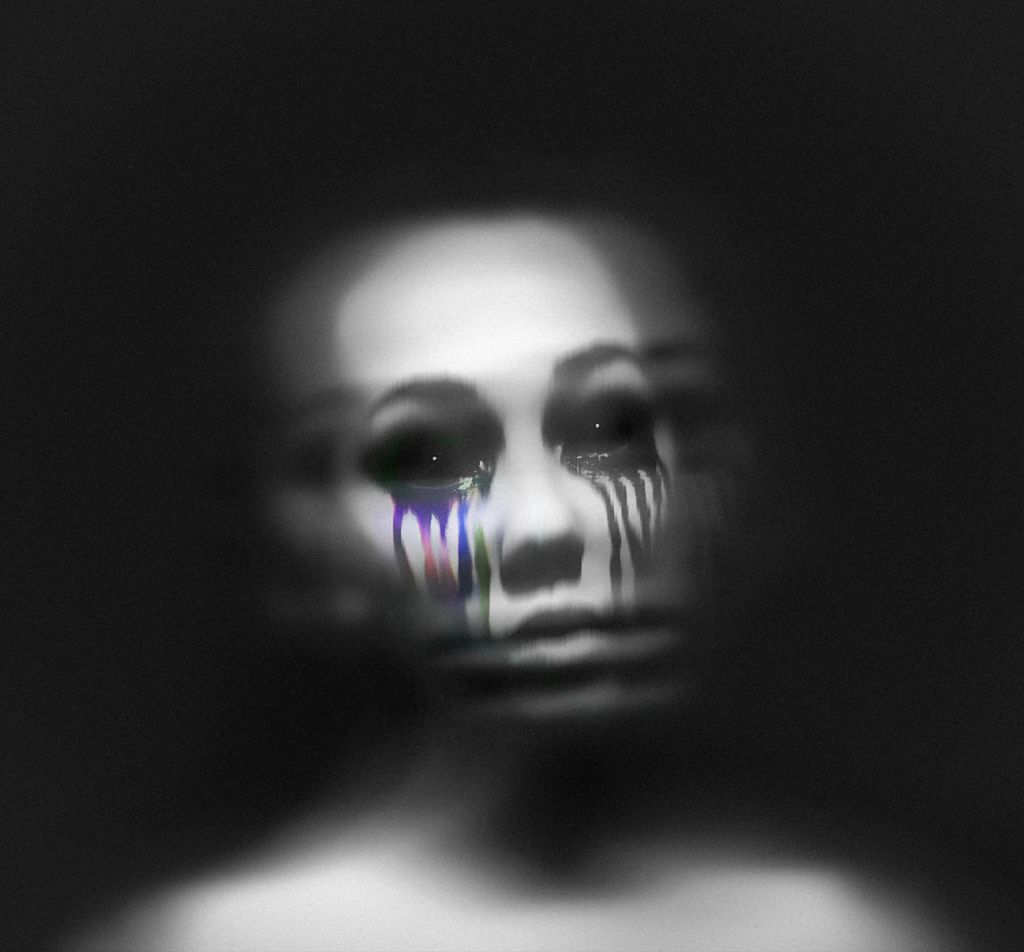Hay una trampa sutil que muchas lesbianas aprendemos pronto: adaptarnos. Adaptarnos para no incomodar. Adaptarnos para no parecer radicales. Adaptarnos para no perder afectos, espacios o validación. Pero crecer también implica decidir qué aceptas… y qué no.
Aceptar tu orientación no es solo desear mujeres. Es asumir que tu vida no va a seguir el guion mayoritario. Y eso exige carácter.
Una lesbiana debería aceptar que no gustará a todo el mundo. Que habrá quien la fetichice, quien la invisibilice y quien la tolere solo mientras no incomode demasiado. Debería aceptar que su identidad no es pedagógica: no está obligada a educar a cada persona que la cuestione. Debería aceptar que su deseo no necesita traducción masculina para ser legítimo.
Pero hay cosas que no debería aceptar jamás.
No debería aceptar relaciones en las que su orientación sea relativizada. Tampoco dinámicas donde se le pida discreción para no “complicar” entornos familiares o laborales. No debería aceptar ser la experiencia exótica de nadie ni la fase de exploración de quien no está dispuesta a sostener las consecuencias.
Aceptar quién eres no significa aceptar cualquier trato.
En Clamworld, el deseo entre mujeres es norma estructural. No hay mirada masculina que lo valide ni que lo condene. Sin embargo, incluso en un entorno exclusivamente femenino, surgen otras formas de control: presión social, dogmas internos, expectativas colectivas. La lección es clara: aunque desaparezca la opresión externa, siempre existe el riesgo de crear nuevas normas que asfixien la individualidad.
Por eso una lesbiana tampoco debería aceptar los nuevos moldes que se disfrazan de libertad. No debería aceptar que le digan cómo debe vivir su feminidad, su masculinidad o su forma de amar dentro del propio colectivo. No debería aceptar que la diversidad interna se reduzca a una estética dominante.
Tampoco debería aceptar relaciones que la disminuyan. Amar a otra mujer no convierte automáticamente una relación en sana. La dependencia emocional, la humillación encubierta o el chantaje afectivo no se vuelven aceptables por el simple hecho de ocurrir entre mujeres. La orientación no inmuniza frente a dinámicas tóxicas.
Lo que sí debería aceptar es la complejidad. Aceptar que el deseo puede ser intenso y contradictorio. Que el orgullo no excluye la vulnerabilidad. Que la identidad no es una pancarta estática, sino un proceso en movimiento.
Aceptar también que el camino propio puede implicar soledad temporal. Y que esa soledad no es fracaso, sino espacio de construcción.
Hay una diferencia fundamental entre adaptación y renuncia. Adaptarse puede ser estratégico. Renunciar a lo que te define es erosivo. Muchas mujeres aprenden a soportar microdesprecios, silencios incómodos o medias verdades por miedo a perder pertenencia. Pero pertenecer a costa de diluirse no es pertenecer: es desaparecer lentamente.
Ser lesbiana no es solo una orientación sexual. Es una posición vital frente al deseo, frente al amor y frente a la propia coherencia. Implica elegir conscientemente qué estándares aceptas en tu vida y cuáles no.
Aceptar que el mundo no siempre será cómodo.
No aceptar nunca que te hagan más pequeña para encajar en él.
Esa diferencia cambia todo.