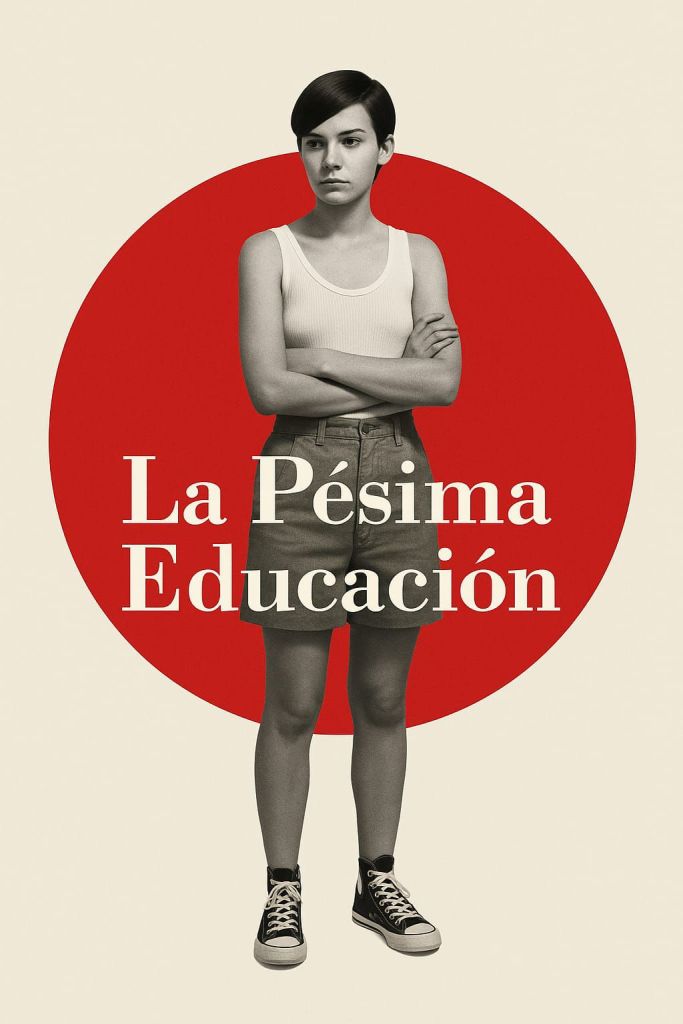Las relaciones humanas están atravesadas por una mezcla de emociones, expectativas y patrones de conducta. Entre ellas, la infidelidad se presenta como uno de los grandes fantasmas que rondan a las parejas. Pero hay una idea perturbadora, aunque sumamente realista, que merece ser explorada: la forma en que conociste a tu pareja puede marcar la manera en que la relación terminará, si alguna vez llega a su fin. (+ ¿Es la monogamia una perversión?)
El viejo dicho “quien engañó una vez, engañará siempre” no es mera superstición. Numerosos estudios en psicología social apuntan a que las personas tienden a repetir conductas que en el pasado les funcionaron para satisfacer una necesidad o evitar un conflicto. La fidelidad o la infidelidad no se improvisan: se construyen a partir de hábitos, creencias y valores que suelen permanecer bastante estables en el tiempo.
Si tu pareja inició su relación contigo mientras aún estaba vinculada con otra persona, las probabilidades de que repita el patrón no son bajas. No se trata de una maldición inevitable, sino de un guion aprendido. Como en la criminología, donde se habla de la “firma” de un asesino —ese modo característico que deja huella en cada crimen—, las relaciones sentimentales también arrastran firmas invisibles. El modo de entrar suele condicionar el modo de salir.
La psicología cognitiva explica esto a través del concepto de consistencia conductual: los individuos tienden a mantener una coherencia en sus acciones, incluso cuando cambian las circunstancias. Una persona que recurre a aplicaciones de citas como vía rápida para evadir la monotonía o la frustración en una relación difícil probablemente seguirá utilizando esos mismos canales si vuelve a sentirse atrapada. El estímulo y la recompensa ya están grabados en su circuito neuronal.
Esto no significa que el cambio sea imposible. Hay quien, tras una experiencia dolorosa, reflexiona y modifica genuinamente sus actitudes. Pero conviene no confundirse: no es lo mismo un cambio profundo y consciente que una modificación temporal motivada por el miedo a perder algo. El segundo suele diluirse con el tiempo; el primero requiere un trabajo personal constante, autocrítico y muchas veces acompañado de terapia.
Lo inquietante es que muchas veces preferimos ignorar estas señales. Nos convencemos de que “conmigo será distinto”, porque el amor propio y la ilusión inicial nos ciegan. Pero la evidencia está ahí: la forma en que una persona ha gestionado sus compromisos en el pasado es uno de los mejores predictores de cómo actuará en el futuro.
¿Significa esto que debemos desconfiar siempre? No necesariamente. Significa que debemos estar atentos a los antecedentes y a los patrones. Si alguien fue capaz de engañar con aparente facilidad, lo más probable es que esa herramienta vuelva a estar en su repertorio cuando aparezca la tentación. El asesino rara vez cambia de arma.
En definitiva, la pregunta que deberíamos hacernos no es si nuestra pareja puede engañarnos, sino si estamos dispuestos a aceptar la sombra de su historia como parte del presente. La lógica es implacable: la forma en que empieza un vínculo dice mucho de cómo podría terminar.